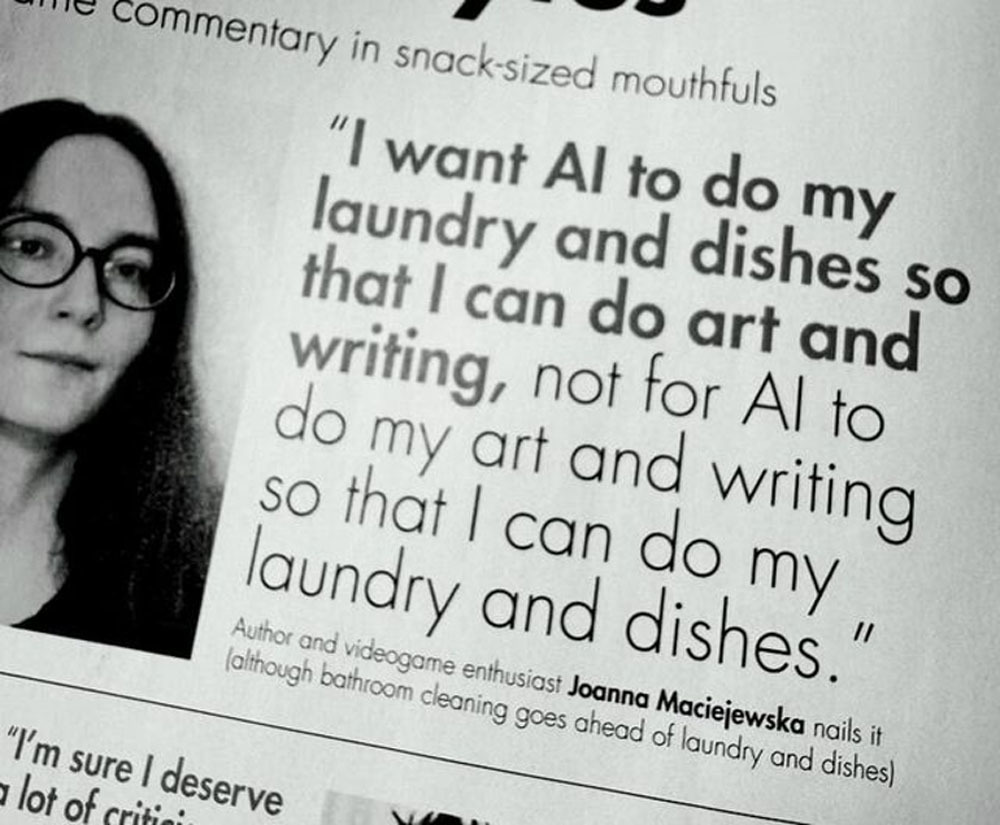Un cuadro generado por inteligencia artificial ganó el premio de un concurso.
Ya éramos máquinas
En la actualidad, el trabajo en los supermercados lo realizan máquinas. Nuestra desastrosa ortografía la corrige nuestro procesador de textos. Ya casi nadie puede distinguir entre una canción humana y otra generada por inteligencia artificial. ChatGPT puede superar sin problemas la prueba de Turing, es decir, aquella donde una persona no puede discernir entre un texto escrito por una máquina y uno de un ser humano. Todo esto nos sorprende. Nos hace pensar que la Inteligencia Artificial es realmente avanzada y que pronto no sólo nos alcanzará, sino que llegará al punto en que nos rebase. Este punto de quiebre se ha llamado “singularidad”.
El humo alrededor de las actuales discusiones sobre inteligencia artificial nos impide reflexionar sobre la inteligencia humana. Sostengo que si la inteligencia artificial está cerca de alcanzar a la humana, es porque hemos trivializado a esta última. Un texto de ChatGPT nos puede parece humano porque los humanos escribimos de esa manera: sosa, resultado de copiar y pegar sin apenas modificar, diciendo lo que todo mundo dice. ¿Quién puede sorprenderse de que una máquina parezca humana cuando nosotros ya nos parecíamos a ellas? Pronto las computadoras escribirán los artículos de ciencia, que nos han acostumbrado a la redundancia, la mala escritura, la producción en serie y a ínfimas variaciones entre ellos.
La música es el dominio donde quizá la inteligencia artificial produce sus resultados más dramáticos. Era de esperarse. Durante el siglo XX, las habilidades requeridas para tocar un instrumento fueron reducidas al mínimo. Los aparatos electrónicos permitieron ahorrarse horas de práctica, la necesidad de aprender distintos instrumentos, el mínimo conocimiento en música. Ahora, la computadora es la compositora: no sólo puede generar una progresión popular de acordes, también pistas con diferentes instrumentos e incluso el estilo mismo (rock, country, clásico, etc.). Un mal guitarrista puede disimular su falta de práctica con un pedal, el tecladista puede usar samples, la pequeña banda puede ahorrarse al baterista programando un ritmo sencillo con un teclado barato y el mal cantante puede triunfar con un buen autotune. Entonces, ¿a quién sorprende que una máquina pueda hacer una canción si desde hace décadas éramos nosotros quienes nos aproximábamos a las máquinas?
No es sólo que la obra de un ser humano resulte indiscernible de los productos de una inteligencia artificial. Nosotros mismos hemos mermado nuestras capacidades al mínimo al habernos ahorrado horas de esfuerzo y práctica. Al mismo tiempo, no podemos dejar pasar el hecho de que la inteligencia artificial ha creado consigo una sorprendente estupidez artificial, es decir, un modo de razonamiento estricto que, sin embargo, no cumple con las finalidades más simples de un usuario cotidiano: las plataformas informáticas de las universidades y del gobierno, lo mismo que los sistemas operativos y el software de nuestros celulares resultan frecuentemente incapaces de resolver problemas simples en sus bases de datos. Siempre hay errores fatales del “sistema” que cualquier humano podría resolver, en papel, en segundos.
La pregunta relevante no es entonces cuándo nos alcanzará la inteligencia artificial, sino por qué decidimos empeñar nuestras habilidades y talentos al punto de volvernos tan estúpidos, tal que una máquina sencilla puede reemplazarnos sin problemas.
A muchos les chocará la hipótesis: el modo de producir en serie que inventó el capitalismo en el siglo XIX.
Durante el clasicismo se hablaba de obras humanas. Obra es trabajo. El desarrollo industrial y el modo de producción que permitió, hizo posible reemplazar la obra por el producto. Un producto no es únicamente fruto del trabajo; es, sobre todo, el resultado de un proceso masivo y automático. La obra es escasa, la producción es en serie. Todo es copia de copia de copia. Proliferan los entes hasta constituir una sorprendente masa de mercancías. No hay que apresurarse. La obra era para pocos, existía para un mundo de privilegios. La producción masiva es necesaria para una población masiva. Nada hay que lamentarse de ello.
Aquí entra la tecnología. Para producir en masa no basta el trabajo, hacen falta máquinas.
¿Qué hace una máquina?:
Media la relación entre humanos, entre humanos y cosas y entre las cosas mismas.
Con qué fin?:
A) Maximizar las posibilidades de moldeamiento de la materia;
B) dominar esas mismas formas en cuanto a su implementación y modificación;
C) desatar las portentosas fuerzas de la naturaleza.
Que la materia no se resista a nuestros caprichos. Que poseamos el saber último de las formas y la formación. Que tengamos a nuestra disposición la energía necesaria para cumplir nuestros designios.
Sin embargo, el punto decisivo es cuando el ser humano queda integrado o subsumido dentro de estos tres mandatos.
El cuerpo humano debe ser no sólo modificado, sino fundamentalmente moldeado. Para ello, no hace falta intervenirlo por completo (con lo que los eugenésicos ya sueñan), sino acoplarlo a alguna máquina, acercar la máquina al humano. Este proceso se llama “ergonómico”. Pero también hay que acercar el humano a la máquina. El aprendizaje es lento y costoso. Hay que reducirlo al mínimo. Las acciones humanas deben ser simples, automáticas, fáciles de aprender y de modificar. Esto lo conocemos como “capacitación”. En cuanto a la forma, él debe ser no sólo entrenado para operar máquinas, sino que debe ser adiestrado.
Los años de la fábrica disciplinaria fueron desplazados hace ya muchas décadas por los trabajos de corto plazo. La flexibilización laboral es la traducción al ámbito humano de la maleabilidad que le exigimos a la materia para convertirse en mercancía. El adiestramiento mental es, ante todo, un adiestramiento en el deseo. Lo que deseamos, cómo lo deseamos, cuándo y dónde. Se trata de querer seguir jugando el juego que todos jugamos. Finalmente, también hemos hecho todo por hacer del trabajo un factor de producción, es decir, una energía que no deja desperdicio. Lo llamamos “productividad laboral”. Se trata de que las acciones humanas, tanto del cuerpo como del pensamiento, estén todas ellas volcadas a la producción. Todo lo demás es gasto, desperdicio, distracción. El tiempo libre sólo sirve para recuperar las energías que deberán emplearse al máximo por cada hora de trabajo. ¿A quién puede extrañar que el famoso burnout constituya el malestar de nuestros tiempos?
Adam Smith observó con agudeza el eficiente funcionamiento de una fábrica de alfileres. En La riqueza de las naciones, nos describe cómo las diferentes acciones necesarias para producir un alfiler son distribuidas entre diferentes trabajadores. Cada uno debe realizar una función sencilla y automática. Todo el día, todos los días. Uno vierte el metal en el fuego. Otro extrae los hilos. Otro los corta. Otro pega las cabezas. Otro afila la punta. Todos ellos trabajan para crear miles de alfileres, pero ninguno de ellos podría hacer uno por su cuenta. Ellos son productivos como nunca, pero sus habilidades se han empobrecido al extremo.
No se trata aquí de la clásica división del trabajo, según la cual la complejidad se obtendrá gracias a la especialización. Es más bien la simplificación de las tareas humanas con fines productivos. Se trata del momento en que los humanos se instrumentalizan a tal punto que no se potencian, ni siquiera compiten entre sí. Por el contrario, se degradan recíprocamente hasta realizar tareas triviales.
Cualquier habitante de la gran ciudad con más de treinta años puede recordar cuando la gran mayoría de las tiendas eran pequeñas y operadas por personas que tenían una relación personal con el producto vendido y poseían, por lo tanto, un saber. La fotocopiadora de la esquina era operada por una familia que se había dedicado al negocio por años y sabía los ejes y manejes del ramo. La tienda de fotografía, la verdulería, el taller mecánico. Todos tenían idea del asunto, del mercado y los competidores. Hoy las tiendas las llenan chicos y chicas sin interés ni idea del asunto. Y no es preciso que lo tengan, las tareas se han estructurado de tal manera que cualquiera pueda operar el negocio sin tener que entender casi nada. Pero esto es sólo un aspecto: cuando el propietario y el trabajador de un negocio son distintos.
Durante el siglo XX se desarrolló el Taylorismo: un conocimiento sobre la organización del trabajo humano con el fin de maximizar su rendimiento. Se estudiaba el cuerpo humano para que su forma y movimientos fuesen los mínimos y los resultados, los máximos. Esta ingeniería social determinaba las tareas, cómo se hacían, en qué sito, a qué ritmo; dónde debían situarse las entradas y las salidas, los baños, los elevadores. La película Tiempos modernos de Chaplin plasma a la perfección esos años. Si hoy se ha relajado el ambiente laboral respecto al franco disciplinamiento de principios de siglo, es por dos razones. La primera, que esa presión disminuye el rendimiento y produce enojo por parte de los trabajadores y trabajadoras, lo cual redunda en pérdidas. La segunda, que ha desplazado la responsabilidad patronal al trabajador, de modo que él es el principal responsable de explotarse para ganarse su salario, antes que demandar algo al empleador.
En la fábrica de Smith la computadora ya operaba.
Nosotros nos habíamos sometido a una línea de producción que anticipaba el código de una computadora. Habíamos logrado un primer programa informático avant la lettre, con funciones definidas para la ejecución de procesos igualmente precisos. La flexibilización de la fábrica va de la mano con la flexibilización laboral. Y ambos van de la mano con la flexibilización productiva. Contrario a lo que podría pensarse, las compañías no tienen interés en la especialización. Las empresas se “diversifican” vendiendo cualquier cosa que pueda rendir dividendos.
Es por ello que el principal negocio de las grandes corporaciones no consiste en innovar, ni en especializarse, ni el mejorar productos, sino en comprar otras empresas exitosas con el fin de crear emporios. El crimen organizado se llama así porque funciona bajo la misma lógica. Las organizaciones que durante la primera mitad del siglo XX en México se dedicaban a la producción y tráfico de drogas se diversificaron después para incluir los nichos del secuestro, la prostitución, el robo o la trata de migrantes.
Tareas cortas, fáciles, digeribles, modulares, flexibles y personalizables. Pronto quedó claro: si la economía es un círculo de producción y consumo, todo puede pensarse como mercancía: no sólo los productos, sino el trabajo que los produce y la vida que los consume. Pues, si desea aumentar el consumo, basta acortar la vida de las cosas y promover la intensidad y el volumen más allá de la necesidad más inmediata. Mercancías producidas por mercancías y para mercancías.
Nuestro consumo es ahora como la fábrica de Smith: hecho de acciones simples y breves que se pueden ensamblar para componer un estilo de vida como se arma un castillo con piezas de lego. Mi vida es una producto y, si tengo los medios y el “refinamiento”, una obra de arte. Aquí no cabe preguntarse por una vida justa o buena o comprometida. Sólo será evaluada en el sistema de precios, esa votación anónima que nos da la medida de la pobre libertad que nos resta.
Finalmente, lo vemos en nuestra mente. Las mercancías llamadas servicios son también sensaciones, modos de vida, estándares de existencia. Pensamos fragmentariamente, de manera dispersa y a corto plazo. Entre el aburrimiento y la dispersión hay apenas un diferencial de distancia, un brevísimo instante.
…y la ambición
Así es: llevamos décadas convirtiéndonos en máquinas. Décadas de simplificar nuestras tareas. De trivializar nuestros pensamientos. Muchos pensaron entonces que el gran riesgo consistiría en mundo completamente confeccionado milimétricamente. Para ello, la ciencia se convertiría en amo absoluto, principalmente en manos de un Estado “hiperracional”. Es lo que se temía del comunismo y de los grandes Estados. Pero no entendimos nada del mercado. Si queremos entender la inteligencia artificial debemos comprender el mercado, esa mezcla improbable de racionalidad y locura. Nuestro mundo se cocina en los hornos de la economía. Las catástrofes sociales y ambientales han tenido lugar al cobijo o desamparo de variables económicas.
El economista ha querido convencernos de que lo suyo es la ciencia dura. Pero no hay que saber nada de la curva de oferta y demanda para ver que esta ciencia tiene las capacidades más pobres de predicción, no se diga ya de control económico. El saber de los psicólogos comienza a desplazar ya pitagóricas asunciones de los economistas neoclásicos y marginalistas. Más que las capacidades de cómputo de la inteligencia artificial, debe preocuparnos lo que algunos humanos harán con otros al utilizarla. Y ahí seguirá funcionando el matusalénico poder de unos sobre otros.
Podríamos haber dicho quizá: todo esto era necesario. La masificación, la trivialización, la modularización. Había que comer. Masivamente. Había que producir en masa para un mundo masivo. La división del trabajo, la especialización: era una demanda objetiva. Podríamos haber afirmado que toda nostalgia por la obra humana, por la singularidad de las cosas, no era más que nostalgia burguesa o sueños residuales de una aristocracia imaginaria.
Nos habríamos tragado nuestras palabras…si el trabajo y la tecnología desde la revolución industrial hubiesen sido puestos al servicio de una igualitaria distribución de la producción. O si verdaderamente hubiese existido la competencia y todo lo que se ha dicho que ésta asegura: el mejoramiento de los bienes y servicios, una mejor distribución, eficiencia. Todo habría valido la pena si progresivamente el crecimiento en las capacidades y potencias de las máquinas nos hubiesen liberado del trabajo trivial, para poder cultivar otras potencias.
Pero no. Se habla del metafísico principio del equilibrio mientras se constata una exageradamente desigual distribución de la riqueza. El trabajo humano se exprime hasta su última gota, pero la gran empresa no busca producir más, sino ganar más, que no es lo mismo. Y no busca ganar más en general, sino sólo diferencialmente, más que sus competidores. Para ello no es necesario competir, ni mejorar, ni producir eficientemente. Las bolsas de valores del mundo nos muestran el enorme hiato que hay entre capitalización, que es prestigio social, y la producción efectiva de bienes y servicios. Pese a que las máquinas desplazan más y más el trabajo humano, no nos libran, en absoluto, de horas en la jornada laboral, ni de trabajos triviales, ni condiciones laborales infrahumanas.
Por lo demás, sabemos bien que el “mercado” que tan pulcramente funciona en los modelos de oferta y demanda, opera solamente con quienes tiene voto en él, es decir, quienes tienen capacidad de compra y capacidad de elección. Pero la desigualdad de facto en la capacidad de compra hace imposible la última y mínima la primera, de modo que no tienen efectos sobre el juego global. Los modelos económicos miden demanda, no necesidades humanas. Y cuentan a los que tienen capacidad de compra, no a los desposeídos.
Es un mundo extraño. Por un lado, se alaba la eficiencia, la automatización, el cálculo racional. Nuestra tecnología es eso: un conjunto de sofisticadas máquinas calculadoras que se extienden en todas las áreas de la vida. En todo hemos encontrado el juego de la escasez, de la oferta y la demanda, el bluffing, la posibilidad de ganancia, al homo oeconomicus. Pero, al mismo tiempo, esta racionalización absoluta de la vida es hoy inseparable de la corrupción, el crimen, el engaño y el abuso.
El mundo financiero crea programas para vender y comprar acciones según depurados algoritmos, mientras apuesta grandes capitales como ludópata en un casino. Se explota cada movimiento del trabajador, pero los especuladores retienen el grano en los contenedores esperando a que suba su precio sin la más mínima consideración por la eficiencia o la productividad como meta.
Podemos considerar dos conclusiones tentativas. Primero, que la tecnología ha avanzado tanto hacia las capacidades humanas, como estas capacidades hacia su tecnologización. La tecnología no nos sorprende porque nuestros propios productos ya no lo hacen. Segundo, que no importa cuánto cálculo y modelización se utilice, éste resulta inseparable de las cuestiones del poder, por lo que debemos recuperarnos del estado obnubilado en el que los avances tecnológicos nos tienen y pensar cómo regularemos su uso entre nosotros.